Gonzalo Martré es uno de los escritores más ácidos y satíricos de la escena nacional, sobre el que se ejerce una censura hipócrita, difícil de desentrañar; se trata de un escritor cuya falta de difusión es consecuencia de que su obra está editada por lo general en editoriales marginales.
Hasta donde se podía mirar, los estrujados macizos de flores se hundían en la tierra y aquellas preciosas bugambilias que iban del amaranto hasta el violeta oscuro, oriflama del vasto, vasto jardín, doblaban sus brazos desmayados, sus tallos rotos, sin una flor, sin una sola flor entera, y abajo la alfombra de pétalos multicolores maculada de lodo.
—Gonzalo Martré, Los símbolos transparentes

Martré
Y es que, no obstante su extraordinaria calidad narrativa, con la que muy pocos podrían competir, Martré es un escritor sumamente incómodo para la literatura canónica nativa. Su vena satírica, rasgo esencial de su obra, aparte de penetrar con bisturí los rasgos más notorios y endebles de la vida y el carácter nacionales, suele enderezar sus obuses críticos en contra de no pocos de los más reconocidos artistas plásticos, escritores y críticos de México, de las más diversas escuelas, y aun de los funcionarios encargados de la difusión de la cultura nacional, lo cual puede explicar, al menos en parte, la acotada difusión de su obra. En sus textos, connotados funcionarios públicos como Consuelo Sáizar, críticos literarios tan disímiles y conspicuos como Christopher Domínguez Michael, Adolfo Castañón o Evodio Escalante, autores respetados —y canonizados— en las dos orillas del Atlántico, del talante de Carlos Fuentes o Fernando del Paso, son blanco de su incurable y magnífica sátira. Una sátira, por lo demás, espléndidamente divertida. De cualquier modo, la respuesta del medio intelectual ha sido, por lo general, el gélido ninguneo.
Casi de manera posmoderna —por lo que se refiere a la “muerte del autor”—, el nombre de Martré no se le asocia al nombre de Fantomas. La amenaza elegante, lo que sería inconcebible que pasara con Mafalda y Quino o con La familia Burrón y Gabriel Vargas, y aun con Lágrimas, risas y amor y Yolanda Vargas Dulché. Sin embargo, sería inconcebible pensar en la historieta de Martré sin Martré, como desligar al ilustre desconocido Pedro Zapiain Fernández de Chanoc (historieta creada en un principio por Ángel Martín de Lucenay, así como Fantomas lo fue por Guillermo Mendizábal), pero así ocurre, con una frecuencia mayor a la deseable (como México no hay dos). Es tan efectiva esta percepción de que en México la mencionada historieta existe sin tener que considerar a su principal argumentista que la mayor parte de los blogs que existen en la red acerca de la ya legendaria historieta rara vez hacen mención a sus creadores.
Yo mismo en mi adolescencia solía disfrutar de Fantomas sin reparar en sus dibujantes o argumentistas. Su singularidad llamaba poderosamente mi atención, al igual que la de muchos lectores, pues a diferencia de la mayor parte de otras publicaciones del mismo género solía exigir de sus seguidores algún tipo de información literaria, pictórica o científica, que en los casos de lectores poco asiduos a ese tipo de información (la mayoría) la revista compensaba hábilmente, remitiendo a alguna información básica, al indicar, digamos, la naturaleza de la obra citada, los años de actividad del pintor o los orígenes del escritor aludidos, lo cual le permitía a un lector lego seguir la secuencia del argumento sin mayores complicaciones. Se trataba de una revista que enriquecía el acervo cultural de sus lectores, sin infatuaciones innecesarias y de modo ameno, y Martré demostró ser especialmente hábil para esto.
Excelsa y obscena; reflexiva y epidérmica; compleja y mordaz; de frenética psicodelia, en ocasiones, la obra de Gonzalo Martré (1928), no obstante ser una de las más significativas de la literatura mexicana, es también una de las menos difundidas.
Y aunque se ha insistido en los orígenes franceses de la historieta, en las novelas de Marcel Allain y Pierre Souvestre que gestan al personaje, lo mismo que en la indumentaria y la máscara, a partir de “Diabolik”, personaje de la historieta italiana, lo cierto es que el éxito de su recepción en el imaginario popular se debió a que era una especie de elegante “enmascarado de plata”; es decir, un “Santo” (personaje central de la cultura popular mexicana del siglo XX) vestido de frac, que en lugar de lidiar en el ringde la Ciudad de México lo hacía en el escenario de un París sutilmente mexicanizado.
El hecho de que el Fantomas azteca, a pesar de su condición de ladrón, mantuviese un código ético positivo, lo alejaba en definitiva del modelo francés. Añádase que el personaje, aparte de ser un diletante consumado, contaba con una conciencia corrosiva y contestataria (situación peculiarmente insólita para un personaje de esa naturaleza), situación que no pasó inadvertida para Julio Cortázar, quien en 1975 desarrolló una obra híbrida, entre folletín e historieta (Fantomas contra los vampiros multinacionales), en la que partía del tema de uno de los números de la publicación periódica, el de febrero de 1975, denominado en esa ocasión “La inteligencia en llamas”. En su libro Cortázar aprovechaba las cualidades del personaje para realizar una denuncia más efectiva que la conseguida mediante sus libros y artículos, de la actividad criminal de los regímenes de facto que ese entonces asolaban, especialmente, a los países sudamericanos. El personaje era capaz, en palabras de Martré, de mostrar como equivalentes las actividades de un gángster y las de un “financiero sin escrúpulos”. Fantomas robaba desde esa legitimidad, con la que de inmediato simpatizó —y se solidarizó— el escritor argentino.
Resulta revelador que el tema de aquel número de Fantomas. La amenaza elegante, “La inteligencia en llamas”, que en lo básico partía del tema que Ray Bradbury había desarrollado en su novela Fahrenheit 451, la barbarie de la desaparición sistemática de libros, se repita en algún grado con el propio Martré. Es casi imposible encontrar en las librerías, ya no del país o de América Latina, sino de la Ciudad de México, lugar en donde el escritor de origen hidalguense vive y ha desarrollado la mayor parte de su actividad intelectual, cualquiera de sus textos, ya sea que se trate de obra crítica o de narrativa. No sólo eso, está —salvo honrosas excepciones— prácticamente desaparecido de la crítica. Se le critica por omisión. En una labor de zapa, casi canallesca, se le ha expulsado de las librerías y de las publicaciones periódicas. Monsiváis, en uno de sus últimos artículos, daba fe de una lograda y efectiva libertad de expresión en el México contemporáneo, quizás, efectiva para algunos medios y escritores y periodistas específicos. Tal vez, sin advertir, desde la torre de marfil en la que lo habían ubicado los propios medios, que en el México de los primeros años del siglo XXI se puede desaparecer periodistas o estaciones de radio dedicadas a la información, sin atribuir el hecho a tareas de censura; que es posible desconocer a sindicatos enteros sin atribuir el hecho a posturas antilaborales; que se puede, bajo criterios semejantes, asesinar, como en los momentos más álgidos de las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, a estudiantes universitarios sin atribuirlo esta vez a alguna acción gorilesca, sino a inesperadas concurrencias accidentales de reyertas en contra de maleantes emprendidas por las fuerzas del orden; en fin, que para evitar revueltas estudiantiles se puede dejar sin escuela a cientos de miles de jóvenes en el país sin que eso parezca, de ningún modo, un atentado en contra de la educación pública del país. Que en los años de las efemérides centenarias es posible omitir a escritores de la escena nacional sin que el silenciamiento oprobioso sobresalte mayormente a las buenas conciencias de una adormecida crítica nativa. ¡Vivan las “letras libres”! (El pleonasmo suena a broma involuntaria).
Fenomenología del Caifán
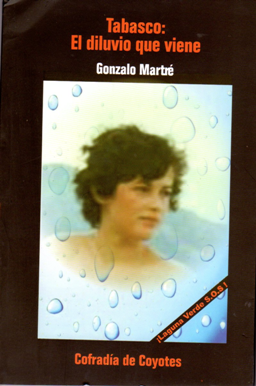 Ya en su primer libro de cuentos, Los endemoniados, publicado en 1967, afloraban las dificultades intrínsecas que enfrentaría la difusión de su obra literaria. Un volumen de cuentos mediano, en lo que se refiere a su dimensión, en los que cada uno es titulado en homenaje a una bebida etílica. La falta de editor, que propició una edición de autor, se derivaba en gran medida del desenfado y la riqueza en el uso del habla popular. Para colmo, escritos desde el ámbito de lo popular. No se trata, pues, como en muchos otros textos que abordan el “habla popular” —digamos, al modo de un Ricardo Garibay— a partir de un vistoso chapuzón efímero, de una acotada inmersión en el México “profundo”, al que se va de “vacaciones”, celebrada desde los penthouses de las élites nacionales, para nada. El ánimo carnavalesco, coto propio de la cultura popular, es auténtico y pleno. El México de los de abajo visto desde abajo, adosado con una sobria erudición y un fino conocimiento de los recursos del lenguaje, en toda la extensión del término, por alguien que ha sabido entablar un diálogo entre los infiernos y los cielos de lo que Umberto Eco denominaba los “apocalípticos” y los “integrados” de la cultura. A partir de su literatura es posible descubrir que la ficción en México es, muchas veces, sólo una máscara, un recurso para encubrir y someter a la realidad. Se adecenta el lenguaje para dar la apariencia de una literatura seria. El “medio tono” con el que caracterizaba Paz buena parte del quehacer de la cultura mexicana y de su literatura, y frente a la que de vez en vez se entabla alguna rebelión que la vivifica. Una literatura tenuemente momificada, en donde la ficción es el remedo de lo real, o como le recriminaba Monsiváis a Paz en su famosa polémica de “El Ocurrente y el Boticario”: “Ya basta de hablar de la realidad prescindiendo de ella”. No es extraño que casi todas las rebeliones en contra de la literatura esclerotizada comiencen por la crítica del lenguaje, y el lenguaje popular, aunado a los temas populares, en los que ha incurrido la satírica martreana, es una de las más mordaces y eficaces de la literatura mexicana vigente.
Ya en su primer libro de cuentos, Los endemoniados, publicado en 1967, afloraban las dificultades intrínsecas que enfrentaría la difusión de su obra literaria. Un volumen de cuentos mediano, en lo que se refiere a su dimensión, en los que cada uno es titulado en homenaje a una bebida etílica. La falta de editor, que propició una edición de autor, se derivaba en gran medida del desenfado y la riqueza en el uso del habla popular. Para colmo, escritos desde el ámbito de lo popular. No se trata, pues, como en muchos otros textos que abordan el “habla popular” —digamos, al modo de un Ricardo Garibay— a partir de un vistoso chapuzón efímero, de una acotada inmersión en el México “profundo”, al que se va de “vacaciones”, celebrada desde los penthouses de las élites nacionales, para nada. El ánimo carnavalesco, coto propio de la cultura popular, es auténtico y pleno. El México de los de abajo visto desde abajo, adosado con una sobria erudición y un fino conocimiento de los recursos del lenguaje, en toda la extensión del término, por alguien que ha sabido entablar un diálogo entre los infiernos y los cielos de lo que Umberto Eco denominaba los “apocalípticos” y los “integrados” de la cultura. A partir de su literatura es posible descubrir que la ficción en México es, muchas veces, sólo una máscara, un recurso para encubrir y someter a la realidad. Se adecenta el lenguaje para dar la apariencia de una literatura seria. El “medio tono” con el que caracterizaba Paz buena parte del quehacer de la cultura mexicana y de su literatura, y frente a la que de vez en vez se entabla alguna rebelión que la vivifica. Una literatura tenuemente momificada, en donde la ficción es el remedo de lo real, o como le recriminaba Monsiváis a Paz en su famosa polémica de “El Ocurrente y el Boticario”: “Ya basta de hablar de la realidad prescindiendo de ella”. No es extraño que casi todas las rebeliones en contra de la literatura esclerotizada comiencen por la crítica del lenguaje, y el lenguaje popular, aunado a los temas populares, en los que ha incurrido la satírica martreana, es una de las más mordaces y eficaces de la literatura mexicana vigente.
El título definitivo de ese primer libro adquirió el preciosista nombre de Los líquidos rubíes (los productos de la vid, en el imaginario de Omar Khayyam, citado en el volumen en sucesivos epígrafes), en donde ya se encuentra presente, como ya se anunció, la impronta satírica que recorre la obra del escritor hidalguense. El primer relato es, puede inferirse, una sátira a partir del Brindis del bohemio (1928) de Aguirre y Fierro (1887-1949) pero bajo premisas más asibles que las de aquellos versos. No son bohemios elegantes en un barrio quieto, en el caso del relato de Martré, sino náufragos recién egresados de la legendaria Preparatoria No. 1, de las calles de Justo Sierra y San Ildefonso en el centro de la Ciudad de México. El escenario difícilmente podría ser más deprimente, una destartalada y sucia cantina en donde los “bohemios” se reúnen para contarse las peripecias de los años de su itinerario universitario, lugar a donde meten a hurtadillas alcohol de dudosa calidad, el del título del cuento, “Rajojú”. Como en juergas quevedianas, los muchachos del relato, verdaderos caifanes, nos descubren el ámbito estudiantil universitario de mediados del siglo XX y que en algunos casos sobrevivió, quizás, hasta los años ochenta, con sus porros y mequetrefes, con sus santas y profesores empistolados; sobre todo, con sus huelgas y asaltos policiacos a las instalaciones estudiantiles por parte de las fuerzas del orden de los gobernantes en turno. Son relatos de supervivencia, de recuerdos de escapatorias angustiantes y de amores pútridos. No por ello dejan de ser, en ocasiones, relatos festivos bajo la magia de un licor que: “Si somos desgraciados haznos felices, si somos felices, revive nuestras pasadas desgracias o exacerba nuestra felicidad” (2007: 27). La vida ceñida bajo la turbia amenaza de granaderos (“obreros de la infamia”) y porros al servicio de las autoridades universitarias (a su vez, coludidas con las autoridades políticas de la ciudad y del país), para reprimir en lo posible una plural vida universitaria y que bien puede ser leído como los prolegómenos de lo que fue el movimiento estudiantil del 68. En la anécdota de uno de los relatos del “brindis” un porro insta al del relato, entonces un humilde “perro” (designación típica de un estudiante de primer grado, por lo cual era rapado a inicios de los cursos y ultrajado bajo cualquier pretexto por los porros armados), al que con mucha justicia sus compañeros apodan “Huévoro”, que vaya a uno de los salones de clase y le grite a uno de sus pares: “¡Megaterio, ya está lista el agua para tu lavativa!” El muy obediente perro, a la sazón el más antiguo estudiante del colegio, lo hace con energía desusada, sin saber que el tal Megaterio no era un estudiante más, sino un corpulento profesor de Cosmografía a quien, justamente, “ponía fuera de sí el tal grito” (p. 32). Uno puede imaginarse la trampa cuando Huévoro contempla cómo el profesor sale del salón hecho un basilisco —un megaterio— pistola en mano, y viendo que aquél permanece anonado, piensa, para fortuna de Huévoro, que fue otro el del grito y le pregunta sobre su paradero, a lo que el interpelado le indica: “Pus un muchacho que se echó a correr”; a continuación, Megaterio, “para desquitar su coraje”, suelta “dos tiros al aire”.
El asunto no quedó ahí. Al retumbar los tiros, a modo de cohetes, en el venerable colegio, otro muchacho responde con la palabra mágica “vacaciones”, y todo mundo comienza el coro y la repite hasta el hartazgo, acompañada la acción con el estallido de cohetones en el interior del recinto escolar, conseguidos bajo diversas artimañas, con lo que consiguen, por órdenes de la dirección (muy comedida en este terreno y displicente con la presencia de los porros), se adelanten con mucha antelación las vacaciones de Semana Santa, nada menos. La hilaridad en medio de la angustia: el relajo. Tan lejano el relato de las cursilonas historias de escolares estadounidenses que tanto inundan las pantallas televisivas y cinematográficas y tan cercano a una versión real de lo que fue el México de mediados del siglo pasado.
Son relatos de supervivencia, de recuerdos de escapatorias angustiantes y de amores pútridos. No por ello dejan de ser, en ocasiones, relatos festivos bajo la magia de un licor que: “Si somos desgraciados haznos felices, si somos felices, revive nuestras pasadas desgracias o exacerba nuestra felicidad”
La confortable taberna del Brindis del bohemio se convierte en una endeble cantina en la que departen estudiantes que han colgado por un instante en percheros imaginarios sus angustias demasiado cotidianas. Imaginemos el escenario que narran y se comprenderá mejor los alcances de su fenomenología. Son bachilleres que tienen que aprender, digamos, las implicaciones de la ética kantiana (“Cada uno de nosotros es un fin en sí mismo”, recuerdo yo mismo a mi profesor de Ética en la preparatoria), cuando saben que allá afuera del salón de clases se encuentran los porros a la espera, que pronto los asediarán para robarles impunemente su mesada o para humillarlos bajo cualquier pretexto. Cuando Jorge Portilla (“el hombre más inteligente que he conocido”, decía en su momento Carlos Fuentes) describía la “fenomenología del relajo”, en su homónimo tratado, se refería en realidad a ese estado de ánimo en el que se tiene que tomar “en serio”, algo que parece tan lejano del mundo inmediato. Sólo que el filósofo prescindía del contexto en el que se produce ese estado de ánimo y lo atribuía a una condición intrínseca de la cultura mexicana. En efecto, el relajo es la pérdida de seriedad frente a temas centrales, sean los que sean: culturales, filosóficos, morales. La pérdida de seriedad se debe en realidad no a una inconsistencia intelectual de alguien a quien se define como mexicano, sino a una condición social. ¿Cómo tomarse en serio a Kant o a la geometría euclidiana si los megaporros esperan afuera del salón de clases o en la esquina de la calle donde se vive? Es el escenario del caifán. Es algo en lo que acierta la película Los caifanes de Juan Ibáñez (1966), un término (caifán) empleado en la Ciudad de México y que se refiere, como lo señala El azteca, personaje del filme, a “quien las puede todas” (“cae fine”, “cae bien”, en la interpretación de Monsiváis, quien, por cierto, interpreta a un desdichado Santa Clos en la aludida cinta). Alguien, podemos agregar, “que las puede todas” (o casi), en medio de una situación represiva, crítica. Y en efecto, los caifanes de la cinta de Ibáñez (guión de él mismo y, en primer lugar, de Carlos Fuentes) no sólo arriesgan el pellejo en cada lance, sino que son cultos, capaces de citar (sin necesitar mencionarlos) a santa Teresa o a Carlos Pellicer, pues su formación académica la hacen, como ya se apuntó, en medio de la represión, por lo que optan por el vacile, por el relajo: por el escape. Pachucos sabiondos, dispuestos a “rifarse el pellejo” a cualquier hora, del crepúsculo al amanecer, de preferencia.1 La hilaridad como instrumento filosófico. Son de caifanes los relatos que pueblan ese primer libro de Martré; él mismo, uno de ellos.2
Y aunque éste es el tono de la mayor parte de los relatos contenidos en Los líquidos rubíes, el mejor logrado es, quizás, el titulado “Mezcal”. Se desarrolla en Tecalitlán, un pueblo de Jalisco, en el contexto de una charla de cantina, en la que se liba mezcal de Tamazintla. A la charla que mantienen Martré y un lugareño de nombre don Benja se añadirá un policía local y un militar, de recio aspecto, denominado López, quien será el protagonista del relato. El tránsito entre el escenario del pueblo, la plaza pública, la cantina y la charla de los personajes, hasta llegar al centro de la historia, se produce con la misma ligereza con la que el cuerpo destila el embrujo de la bebida. Una hermosa pistola “.38”, con cachas de oro, da pauta a que López nos cuente la historia de cómo la obtuvo, historia en la que el militar debía optar entre el deber y la sangre; entre las obligaciones de la milicia y las de la familia.
Ésta es la médula del relato, lo que trae cargado el capitán y sólo puede soltar, como tantos otros lo hacen, con el mezcal, pues para eso sirve. El escenario en un poblado de Michoacán, en la lucha perenne por el agua entre dos ejidos que se hace más rijosa cuando ésta escasea. Y es donde se entra en el terreno de los símbolos mayores: se convierte en una pugna como la puede haber entre dos hermanos o dos familias, entre dos comunidades o dos civilizaciones que se juzgan opuestas. Ambos ejidos, formados en su origen por hombres sin tierra, asediados por siglos de padecimientos y miserias, y que la habían recibido del patriarca presidente michoacano, y por ello tendrían que ser solidarios, pero la naturaleza humana es, en la paradoja recurrente, contranatural y en vez de limar desavenencias, las encona y enfrenta a los hermanos de tierra.
Y aunque éste es el tono de la mayor parte de los relatos contenidos en Los líquidos rubíes, el mejor logrado es, quizás, el titulado “Mezcal”. Se desarrolla en Tecalitlán, un pueblo de Jalisco, en el contexto de una charla de cantina, en la que se liba mezcal de Tamazintla.
Para acentuar el drama han nombrado al entonces sargento López en la guarnición de donde es su sangre. En Paracho, Michoacán, lugar en el que se hace de mujer y tiene un hijo; de donde son sus compadres, como un tío suyo le recordará en la noche previa a la tragedia que se nos anuncia entre trago y trago. El sargento tiene que respaldar una justicia ciega que no sabe medir consecuencias y que se repite en su ignominia tantas veces en nuestro México enlutado. Como en una prueba divina, a López se le encomienda la defensa del ejido rival, de su egoísta posesión del agua y es su tío, hermano de su padre, para subrayar el efecto, quien encabeza a los desesperados que requieren un poco de agua para sus milpas y animales. En el río revuelto del enfrentamiento, algunas decenas de hombres se lanzan en pos de su destino y en contra de una docena de militares medianamente pertrechados, y es el sobrino quien tiene que cargar con la muerte de un tío que mira con asombro la venida de la Parca.
Con una habilidad que el escritor intensificará en sus novelas, el narrador entremezcla la historia principal con la de ésos a los que se les anuncia su partida de este lado de dios, y nos permite vislumbrar, en este caso, a los peones acasillados de la última etapa porfirista, el diluvio revolucionario, la guerra del Cordero de Dios en contra de los nuevos caudillos, y deslumbrarnos con uno de sus ángeles exterminadores, el llamado “Chivo Encantado”, sanguinario, asesino nato, que sabe clavar el estilete en el corazón de sus víctimas atadas “de pies y manos”, hasta llegar al momento en el que el tío mira incrédulo su última morada en esta tierra. Historia y anécdota encajan en el instante preciso de la narración. Nos muestra a un narrador enormemente capaz para describirnos las intimidades de la muerte. Una destreza que de mucho le servirá para hacernos el retrato perenne y más intenso que se ha construido acerca de la “noche de Tlatelolco” en su novela Los símbolos transparentes. “Mezcal”, un cuento en donde la muerte ilumina un pedazo del México rural en la mirada de alguien que “se va”. Al final del relato, el ya capitán (ascenso resultado de aquel enfrentamiento, del que recibirá las cachas de su pistola), apurará de un solo trago una última botella del licor y sin despedirse se retira, no sin hacernos intuir, sin que el cuento lo haga explícito, que se trata de la escena favorita de sus pesadillas y borracheras.
La herética canónica
 La cuentística del escritor ha divagado, en volúmenes posteriores, en ámbitos en donde la literatura “seria” difícilmente se asomaría: “piqueras” en las que aún se expende el pulque como se hacía en el siglo XIX; vecindades ruinosas, en donde abundan las “cuchufletas”, el lenguaje feroz y una visceralidad desbordada, con fileteros afilados, de finales atroces; escenas paroxísticas de rufianes del volante; trasmisiones televisivas, en “blanco y negro”, de legendarias y gloriosas peleas de los hijos de Tepito, contadas a modo para el “público nacional”. Historias, muchas de ellas, salvajemente delirantes, en las que corre la sangre con abundancia y que, secretamente, casi como explicación patafísica, se encuentran presididas por la voluntad de una divinidad prehispánica: la sangre, como alimento inexcusable del dios Huitzilopochtli.
La cuentística del escritor ha divagado, en volúmenes posteriores, en ámbitos en donde la literatura “seria” difícilmente se asomaría: “piqueras” en las que aún se expende el pulque como se hacía en el siglo XIX; vecindades ruinosas, en donde abundan las “cuchufletas”, el lenguaje feroz y una visceralidad desbordada, con fileteros afilados, de finales atroces; escenas paroxísticas de rufianes del volante; trasmisiones televisivas, en “blanco y negro”, de legendarias y gloriosas peleas de los hijos de Tepito, contadas a modo para el “público nacional”. Historias, muchas de ellas, salvajemente delirantes, en las que corre la sangre con abundancia y que, secretamente, casi como explicación patafísica, se encuentran presididas por la voluntad de una divinidad prehispánica: la sangre, como alimento inexcusable del dios Huitzilopochtli.
Una satírica, por otra parte, que tiene otras vertientes, como la de un cuidador de caballos llegado a México muy joven, de origen italiano, quien es capaz de llegar en el medio mexicano a ser un potentado. Este relato, “El hombre que fue al cine dos veces”, refiere la historia satirizada del archimillonario B. Pagliai (famoso en los años cincuenta y sesenta del siglo anterior), quien dispusiera su luenga fortuna, amasada conforme a los preceptos revolucionarios (alianzas con políticos corruptos y como prestanombre de capitales extranjeros), al servicio de la conquista de una mediana actriz inglesa, ya en decadencia y casi olvidada, M. Oberon. Modificados levemente los nombres originales, la estructura surge brillante para acomodar la ironía de un déjà vu. El aún joven Pagliai, en la escapatoria a una potencial relación amorosa a la que rehúye pues no se siente todavía preparado, se refugia solitario en un cine anónimo (lo que en sí ya resulta simbólico de sus sustituciones oníricas), un tipo de recinto desconocido, al que entraba por vez primera, y mira anonadado una película en la que la estrella principal es la actriz inglesa. Se enamora. Soltero, o casado por conveniencia, pasa su vida anhelando aquella inalcanzable belleza, hasta que, muerta su esposa, tramita, con la generosidad de su abundante chequera, una relación con la leyenda, a quien, “conquistada”, la somete a innumerables operaciones estéticas en clínicas suizas que le hacen recuperar la belleza extraviada, cercana a la que representara en aquellas imágenes que contemplara en su casi adolescencia. Es su “paraíso perdido”, merecida recompensa a una vida dedicada al “trabajo”, hasta que la actriz lo convence de financiar su retorno a la “pantalla grande”. Su segunda experiencia en una sala cinematográfica es cuando asiste al estreno del filme, precedida por el rumor de cuchicheos en la sala que no logra descifrar. Hasta que advierte su sentido al contemplar, estoico, en el pundonor de las escenas amorosas lo que todo mundo, menos él, ya sabe: la infidelidad de su amada con el actor principal de la cinta y la sensación inexpresable de que los millones no compran el paraíso para siempre.
Y si la “mecánica nacional” o las aspiraciones “internacionales” de la burguesía local son algunos de los blancos de la sátira martreana, no queda al margen de su mordacidad los señoríos literarios. Una joya es “Opus Excelsum”, relato en el que dibuja los entretelones de la vida literaria de la “ciudad de los palacios”, sobre todo. Sátira que, esta vez, se encamina a examinar el sueño mayor, según alguna crítica, de innumerables autores: la concepción de una obra que se apegue al más estricto rigor exigido por el canon literario: la obra maestra: “Cuantos más libros leemos, más claro resulta que la verdadera tarea del escritor es elaborar una obra maestra” (Obra selecta, p. 21), expresión de Cyril Connolly de la que uno se preguntaría si se trata, en verdad, de una aspiración artística o responde más bien a las obsesiones de lo que podría denominarse la crítica canónica: aquélla encargada de sancionar, tal vez más que quiénes son, quiénes están. Mientras que el crítico sueña encontrarse con la obra maestra para incorporarla a su álbum taxonómico —cuyos propósitos parecieran ser, sobre todo, excluyentes—, el verdadero artista persigue, quizás, finalidades artísticas. La escisión radica en que para el artista la obra es el fin, mientras que para la crítica canónica el texto literario es el medio para conseguir el anhelo de la crítica, el reconocimiento sumario de la historia social del arte, de la que el crítico es el custodio, la “obra maestra”, que se resuelve en la ortodoxia de un conjunto de normas ideológico-estéticas. En nuestros días, una versión torturada de “la muerte del autor” que privilegiaría no tanto al lector, como Barthes tenía previsto, sino al intermediario entre él y el autor: ¡muera el autor, viva el crítico!
La cuentística del escritor ha divagado, en volúmenes posteriores, en ámbitos en donde la literatura “seria” difícilmente se asomaría: “piqueras” en las que aún se expende el pulque como se hacía en el siglo XIX; vecindades ruinosas, en donde abundan las “cuchufletas”, el lenguaje feroz y una visceralidad desbordada, con fileteros afilados, de finales atroces…
Si en el arte, por el contrario, más que un apego a normas canónicas, observamos una doble tarea de rebelión y revelación (de desobediencia frente a los poderes terrenales y de conseguir mediante el ejercicio artístico transparentar el mundo), vemos en la obra martreana su cumplimento a través de su sátira literaria, entre otros componentes de una estética sumamente singular. Si en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” de Borges encontrábamos un dejo irónico acerca de la ilusoria concepción de “la obra mayor de los hombres”, en “Opus Excelsum” se repite el artificio, pero aplicado a la construcción de una novela; una que ningún escritor podría por sí mismo acometer, pero sí, como en el borgeano relato, con el apoyo de un grupo de iniciados. Uno congregado en la LEAB (Liga de Escritores y Artistas Borrachos), en este caso, de memorable y real existencia, a diferencia de los tlönistas, y de mayor relieve que la oficiosa LEAR (Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios), pues aquéllos sí que eran borrachos, mientras que los segundos eran dudosamente revolucionarios.
El texto martreano acomete, primero, la tarea de concebir un antihéroe literario. Literario porque, como muchos de los personajes del escritor argentino, el “Balleno”, el personaje de Martré, se desenvuelve en el ámbito de la literatura. Pero no se trata, en este caso, de crear una ficción que sustituya con creces —y ventajas— la insulsa realidad, no. Sino una mezcla entre el personaje central de Bartleby, el escribiente (1853), concebido por Melville, y El Carajo, el “héroe” concebido por José Revueltas en El apando (1969). Ya el escritor duranguense había consignado en diversos documentos que ese “apando” (cárcel dentro de la cárcel) y el legendario reclusorio de Lecumberri, son símbolos; símbolos de lo que es México y su sociedad, en la que cada uno de sus habitantes está preso. En ambas instancias (la cárcel, la sociedad) la droga fluye y es también simbólica, pues enajena como otras mercancías. La droga fluye en la cárcel, como los cocteles celebratorios de famas póstumas lo hacen en la República de las Letras, ésa es la droga en el mundo literario del “Balleno”. Y como el personaje de Melville, su rebelión fundamental, donde predomina la enajenación del trabajo por el trabajo mismo, consistirá en preferir hacer nada.
En el esquema del relato, el propio Martré —miembro de esa sociedad poco secreta— se habría encargado de convencer al “Balleno” —un escritor, al final de cuentas, cuyo mayor mérito literario hasta entonces había sido no escribir y en eso consistía su «obra maestra»— de escribir una novela acerca de su vida (aquí el escritor humaniza a su personaje al delatar su única debilidad, el ego). La idea era que lo hiciera con el decidido apoyo de la asociación filantrópica. Los capítulos se habrían sucedido, alimentados con la intervención y el refinamiento acendrado de cada uno de los integrantes de la LEAB a partir de la idea base: el “Balleno” había sido en sus orígenes como estudiante de primaria víctima de dos jóvenes aspirantes a porros, quienes lo vejarían y habrían obligado a repetir sucesivamente de grado escolar. De modo kafkiano, el personaje se revela a sus amos mediante la fórmula de emplear sobre sí mismo, con mayor refinamiento, las técnicas empleadas por aquéllos. El arte de repetir cursos, de hacer del ocio una costumbre, el de ser un perdedor sin complejos de culpa, hasta derivar su vida en lo que él era un modelo puro: un auténtico “vividor”, orgulloso de nunca haberse ocupado de trabajo alguno, más allá de asistir a firmas y presentaciones de libros de efímera fama. El caso es que, concluida la novela, el folio fue dejado por el propio “Balleno”, sin autor aparente, en el escritorio del director de la casa editora Siglo XXI, cuyos cocteles eran los más celebrados. Profundamente impresionado por la novela, como en La cenicienta, el director-príncipe de la editorial se dedicaría a una profusa indagatoria para hallar con el autor del prodigio, sin que los más conspicuos autores levantaran la mano. El “Balleno”, con el temor de ser ubicado finalmente como el autor anónimo de la novela, se ve frente a dos posibilidades límite: o se acepta como el reconocido autor de una obra maestra y con ello deberá someterse a las arduas tareas editoriales, o le es fiel a su incólume y holgazana fama. Sin amedrentarse, personaje ni autor, ante la idea de semejante pérdida para la historia literaria, se decide por lo que en verdad se reconoce y deja la enajenación literaria para otros con menos principios. Un oquis al canon, o mejor, a la crítica “canonizadora”, a sus cocteles y celebraciones de las obras maestras de cada día y de cada reseña.
Ventanas al más acá
 Las novelas de Martré son de la más diversa factura. Lo mismo las encontramos de gran aliento que obras que no parecen tener más pretensión que la de ser ejercicios lúdicos. Entre las segundas, encontramos novelas cortas como El retorno de Marilyn Monroe, enmarcada en la ficción científica. Para el caso, recuerdo que Carl Sagan especulaba acerca de la vida inteligente más allá de nuestro planeta; sobre la existencia de una confederación planetaria a la que tendríamos acceso siempre y cuando fuéramos capaces de pasar la prueba de distanciarnos de nuestra potencial autodestrucción masiva. No sé si apoyado en esta idea —en la que se difuminan notablemente las fronteras entre magia, ciencia y literatura— Martré narra las circunstancias de un posible cataclismo universal atómico. Advertidos fuera de nuestro planeta acerca de nuestra inminente autodestrucción, es enviada a la Tierra una agente cuyos atributos tecnológicos le permitirían desactivar el desenlace fatal. El agente, un mecanismo inteligente, toma la apariencia de Marilyn Monroe y el lugar donde desembarca es la Ciudad de México, centro de sus operaciones. Su propósito, frustrado, es llegar hasta una central eléctrica, desde la que habría de evitar el cataclismo, pero quienes debieran ser sus aliados natos, los humanos, consiguen frustrar sus propósitos.
Las novelas de Martré son de la más diversa factura. Lo mismo las encontramos de gran aliento que obras que no parecen tener más pretensión que la de ser ejercicios lúdicos. Entre las segundas, encontramos novelas cortas como El retorno de Marilyn Monroe, enmarcada en la ficción científica. Para el caso, recuerdo que Carl Sagan especulaba acerca de la vida inteligente más allá de nuestro planeta; sobre la existencia de una confederación planetaria a la que tendríamos acceso siempre y cuando fuéramos capaces de pasar la prueba de distanciarnos de nuestra potencial autodestrucción masiva. No sé si apoyado en esta idea —en la que se difuminan notablemente las fronteras entre magia, ciencia y literatura— Martré narra las circunstancias de un posible cataclismo universal atómico. Advertidos fuera de nuestro planeta acerca de nuestra inminente autodestrucción, es enviada a la Tierra una agente cuyos atributos tecnológicos le permitirían desactivar el desenlace fatal. El agente, un mecanismo inteligente, toma la apariencia de Marilyn Monroe y el lugar donde desembarca es la Ciudad de México, centro de sus operaciones. Su propósito, frustrado, es llegar hasta una central eléctrica, desde la que habría de evitar el cataclismo, pero quienes debieran ser sus aliados natos, los humanos, consiguen frustrar sus propósitos.
El ejercicio le permite al escritor diseccionar no sólo la naturaleza humana, vista desde una perspectiva “extraterrestre”, distante y no humana, pues. Tal vez cercano a lo que Tolstoi hiciera a través de un caballo o Max Aub a partir de la percepción de un cuervo sobre un campo de exterminio nazi, o en el campo cinematográfico Robert Bresson con su magnífica cinta Al azar Baltasar (1966), en función de la azarosa vida de un burro. La crueldad, la estupidez, la infamia humanas permean en los relatos referidos y en la película aludida; lo que Martré añade es la obsesión sexual en las relaciones humanas que la extraterrestre, bajo su disfraz, observaría en el comportamiento humano, y no tanto lo relacionado con su fetichización, sino que nos propone una sociedad en la que todas sus relaciones, además de someterlas a relaciones de cambio, las sexualiza. El escenario mexicano es el favorito del escritor: la sociedad civil sometida por el espectáculo de una burguesía anodina, de una clase política voraz y unos líderes sindicales profunda y profusamente corrompidos, de los que no consigue liberarse y que terminan por llevarla a su extinción.
Una tremendamente divertida novela corta de Martré es El cadáver errante (1993). Su héroe, esta vez, es un aspirante a detective, cuya orfandad de valedores se ve compensada por una inefable aura mágica que lo protege. Instruido en criminalística por correspondencia, en una extraña escuela de Catemaco (pueblo célebre por sus brujos, lo que tendrá sus consecuencias en el desarrollo de la nouvelle), desde donde provendría esa aura que lo protege, a pesar de contar con un talento innato para meterse en problemas. Quizás como lo anuncia la Wikipedia, “la primera narconovela mexicana”.
Si en el arte, por el contrario, más que un apego a normas canónicas, observamos una doble tarea de rebelión y revelación (de desobediencia frente a los poderes terrenales y de conseguir mediante el ejercicio artístico transparentar el mundo), vemos en la obra martreana su cumplimento a través de su sátira literaria, entre otros componentes de una estética sumamente singular.
Aunque su derrotero es muy distinto, el leit motiv inicial del relato es semejante al que empleara Carlos Fuentes en su Gringo viejo (1985), el extravío del escritor Ambrose Bierce en el norte de México en la época revolucionaria. En el caso de Martré no se trata del escritor estadounidense, sino de un profesor de aquellas latitudes cuyo rastro se pierde en las cercanías del muy bronco Culiacán, de la novela —y de la realidad. Los sucesos llevan a la esposa del profesor a contratar a un bufete jurídico para lograr la ubicación, vivo o muerto, del “gringo viejo”. Se trata de un jugoso negocio, pero por razones que serían casi incomprensibles en otras partes del planeta —por lo pronto, en Estados Unidos—, pero que en México son cotidianas, el dueño del bufete no tiene la menor intención de resolver el caso, por lo que decide dejarle el asunto a un investigador novel, del que lo único que espera es que acompañe al profesor en su desaparición. Y sí, el detective, quien tomará el sobrenombre de Pedro Infante, tiene toda la apariencia de ser un pelmazo. Pero el escritor se reserva varias cartas con las que su personaje juega y con las que consigue no sólo una vertiginosa novela, con la marca del autor, sino que nos da un retrato encomiable acerca de las razones y sinrazones que mueven al narcotráfico en México.
Algo muy destacable en esta obra, como casi en todo el conjunto de la narrativa de Martré, es la viva recreación de escenarios distintos que, sin confundirse, se conjugan y entrecruzan, para formar un mapa complejo y coherente de una zona de la realidad nacional. Algo similar pasa con sus personajes, el escritor nos los hace muy creíbles. En este caso, el retrato de un aspirante a detective privado, con todas las de perder, pero al que el narrador es capaz de cumplirle sus fantasías, de la mejor manera posible que lo puede hacer un relato con un engranaje bien embonado. Una novela inmersa en un escenario tremebundo, más enconado que el del mismo Alí Babá y los cuarenta ladrones, de rufianes con pulso de maraquero y fascinantes rorras, de abogados y policías prestos a ser corrompidos (no podía ser de otra manera), de matones a sueldo, de plantíos al cuidado del Ejército nacional y agentes de la embajada estadounidense. De pretensiones meramente lúdicas, tal vez, pero que, de cualquier manera, consigue hacernos un retrato del conflictivo norte del país como hay pocos.
Y si a alguien, cuando recién salía a la circulación la novela, le pudo parecer exagerada la sucesión multiplicada de muertes que ocurren en la obra (en especial en el Culiacán de los campos de cultivo de la venerada amapola), por arte y magia de las pesquisas derivadas de asuntos concernientes con el narcotráfico, basta asomarse a cualquier diario actual para constatar que la ficción martreana se apoya en el más puro realismo, de ahí su verosimilitud.
Entre las obras del primer tipo aludido, de gran aliento, comento dos. La primera es con la que se inaugura el escritor como novelista, Safari en la Zona Rosa (1970); la segunda es Los símbolos transparentes (1978). A las cualidades observadas en la obra consignada hasta ahora: el ánimo carnavalesco propio de lo popular; la vertiginosa sucesión de la historia contada; la feliz compaginación y correspondencia de microhistorias dentro del relato principal; hábil manejo del tiempo; desenfadados caifanes vestidos de héroes, se agrega en Safari en la Zona Rosa dos elementos de suma significación. El primero es que, tal vez, por vez primera en la literatura mexicana el tema de los homosexuales y de las lesbianas —casi siempre abordado de manera truculenta o lateral— en la novela se siente “natural”. El protagonista, un provinciano (jalisciense, para mayor precisión), cuyos imaginarios están poblados con los más diversos atavismos de una educación religiosa, con sus tabúes de rigor y su machismo orgulloso, se desplaza paulatinamente, bajo el contacto cotidiano de un grupo social de costumbres relajadas, sobre todo en lo sexual, a un coqueteo, de suave a intenso, con preferencias eróticas lejanas a las que en un principio detenta. Sin aspavientos morales, Carlos, el protagonista, se hace —¿se convierte, se reconoce?— homosexual y de ahí transita, sin complejos de culpa, nuevamente a una gozosa heterosexualidad. No tiene problemas con ello, y es ese ambiente liberal, podríamos llamarlo, lo que singulariza a la novela en el ámbito de la literatura mexicana.
Algo muy destacable en esta obra, como casi en todo el conjunto de la narrativa de Martré, es la viva recreación de escenarios distintos que, sin confundirse, se conjugan y entrecruzan, para formar un mapa complejo y coherente de una zona de la realidad nacional.
Quizás más relevante aún que el mostrarnos una sociedad desentendida de prejuicios sexuales es la profusa, vigorosa, recreación de un grupo significativo de la sociedad mexicana de los años sesenta, una clase media en ascenso, con paradigmas muy distintos —incluso opuestos— a los de sus padres, vista desde adentro, como ya se ha apuntado que suele ser la pauta del escritor. En esto no hay novedad. Obras como De perfil (1966) de José Agustín, La princesa del Palacio de Hierro (1975) de Gustavo Sáinz o Figura de paja (1964) de Juan García Ponce ya hacían el retrato de una sociedad que podía experimentar consigo misma, poner en entredicho su mitología y proponerse una modernidad auténtica. Sobre todo en la novela de García Ponce esto se consigue, no sólo con audacia, sino con un instrumental literario bien dispuesto, aunque el ambivalente lesbianismo de sus personajes femeninos se sigue viviendo con una gran culpa, lo que no ocurrirá, claro, en otras novelas posteriores del escritor emeritense.
Lo cierto es que en la novela de Martré se sigue una pauta experimental que aparece dentro de la literatura mexicana de entonces: el desentendimiento, en algún grado, de temas grandilocuentes que habían poblado el imaginario colectivo después de la Revolución mexicana. En “El gato” (1972) de García Ponce, primero un cuento y luego una novela, por ejemplo, asistimos al cuestionamiento de la mera condición humana en el terreno del erotismo, a su representación animal, del deseo puro en cuanto no quiere ser otra cosa. La condición humana vista como cuerpo de deseo, desprendido de la racional que lo cerca e inhibe; aunque, por lo general, el retrato que García Ponce consigue esté más cercano a una idea, a un ideal, incluso. Un tema urbano, en todo caso, como los de Safari en la Zona Rosa. De donde parten las raíces intelectuales y emotivas de lo que fue el preludio del 68 mexicano.
Y es que, como suele repetirse en estudios de corte sociológico y antropológico, los jóvenes de los años sesenta comparten poco con las generaciones previas. Al menos, las que habitan los centros urbanos. La Revolución la hizo un país rural, y es en el vértigo de los años cuarenta y cincuenta, los del denominado desarrollo estabilizador, los que convierten a la Ciudad de México en una macrourbe polícroma. Con La región más transparente (1958) de Carlos Fuentes se inaugura la novela urbana, sabemos, y de ahí se ha generado una diversidad narrativa que parte de esa circunstancia y que no ha parado hasta ahora. Pero del escenario de la novela de Fuentes al de Safari en la Zona Rosa, más que un cambio, se produce una acentuación. La diversidad social es la misma, pero en el ambiente no se percibe esa sensación de algo a punto de estallar que tiene la obra de Fuentes. En la de éste parecen irreconciliables y encontradas las clases sociales, un mechero a punto de ser encendido: “En México, no hay tragedia, todo es afrenta”, sintetiza su emblemático personaje Ixca Cienfuegos. En los años sesenta de la novela de Martré, en los previos al 68, en cambio, se percibe un ambiente de libertad como quizás nunca antes existió en México.
¿Cómo era esto posible, si es que así era? La burguesía seguía siendo sólidamente conservadora; el aparato gubernamental y casi toda la clase política se mantenía con su rapacidad añeja; el proletariado, sometido por la misma feroz clase dirigente, aliada del sistema político. Las huelgas de los maestros y ferrocarrileros disidentes estaban lejos de ser resueltas; las protestas campesinas no habían menguado. Lo distinto era que se contaba ya con un largo periodo de crecimiento económico que había generado una nueva clase media, antes inexistente, con ansias de mayores libertades y democracia real, amén de un mayor cosmopolitismo; aparecen revistas diletantes como S.NOB, cercanas a la nouvelle roman; la literatura de la onda es influida notoriamente por la generación beat; suplementos culturales como Diorama de la Cultura realmente le tomaban el pulso cultural al mundo e influían en el mismo quehacer cultural; el rock nativo se gesta como fenómeno de masas, pero distanciado notoriamente del bolero y de la canción popular mexicana; florecía el muy experimental teatro universitario (“Las mentiras no son verdades, pero aparte de eso, lo son todo”, J.J. Gurrola). Además, y fundamentalmente, había irrumpido el factor Revolución cubana. En esas circunstancias, para el mismo sistema entrampado parecía que era mejor soltar un poco los amarres que permitieran justificar un sistema económico atroz y la continuidad de un sistema político esclerótico. En la Ciudad de México y, sobre todo, en Washington, se preguntaban de qué lado estaría esa clase media. Y si le daban mayores libertades, qué pasaría. Quizás desalentara las posturas procubanas y se opusiera a las banderas socialistas. Pero, ¿y si fracasaba la intentona libertaria y esas clases medias, a pesar de todo, se inclinaran hacia la izquierda? Siempre quedaría la represión como salida.
La Zona Rosa se vuelve ese espacio simbólico de tolerancia donde cualquier cosa es posible. Más que una zona física es una invención imaginaria, un espacio experimental que el escritor supo desentrañar, como si, por momentos, la escritura se ofreciera como un ejercicio de desciframiento, de develación, en este caso, de ese centro del laberinto que era esa zona de equilibrios sociales. Una detente. Ni roja ni blanca, rosa. La zona intermedia, en lo político, en lo social, en lo sexual. Mejor que la twilight zone, después de todo, en que, como le confesara Robert Ressler a Sergio González Rodríguez en Huesos en el desierto, se ha convertido gran parte del país ahora. Un espacio en la capital del país que, para acentuar lo dicho, en la actualidad parece región devastada, pero que entonces era un lugar donde podían converger sujetos provenientes de cualquier parte, nacionales o fuereños, con ópticas distintas en lo social o en lo político; de creencias divergentes, hasta sacerdotes que ahí colgaban la sotana y departían con los mismos vicios del resto de la pluralidad de pareceres que ahí se encontraban. Hasta el cierre del lugar, del Safari de la novela —finales de los sesenta— y la clausura simbólica de esa zona intermedia, de esa zona rosa, tan distante del “entre azul y buenas noches”, de la cultura tradicional del país.
El safari al que alude el nombre de la novela hace referencia a la caza en la que cualquiera puede ser el depredado o el depredador; una ambivalencia en lo sexual, que es donde enfatiza la novela su campo de interés; campo de caza donde se pueden intercambiar los roles. Nada es fijo ni para siempre. En México no hay tragedia ni afrenta cuando se convierte en color de rosa. De modo que el nombre de la novela no sólo refiere un sitio específico, un bar en una zona de la capital del país, sino a que lo femenino, zona típicamente pasiva de nuestra realidad cultural, puede mutarse en la parte activa, la cazadora, y viceversa sucede con lo masculino, que puede ansiar ser la presa. La zona rosa es la piel incendiada en donde los opuestos se rozan.
Lo cierto es que en la novela de Martré se sigue una pauta experimental que aparece dentro de la literatura mexicana de entonces: el desentendimiento, en algún grado, de temas grandilocuentes que habían poblado el imaginario colectivo después de la Revolución mexicana.
El relato se circunscribe al accionar de Carlos, el protagonista, pero el resto de los personajes no deja de ser no sólo significativos, sino expresión y paradigmas de la época. Por ejemplo, Memo. Un maricón sin tapujos, amante de Carlos, que se envalentona en su homosexualidad cuanto más se le agrede. Resultado de la educación severa producida por un padre militar, orgulloso de su machismo, que quería refrendar su exitosa carrera dentro de la milicia, en la que consigue el grado de general, con un hijo que siguiera sus pasos; pero no. El hijo resulta lilo, rosa. Con Carlos había mantenido una relación ambigua de atracción indecisa hasta que en el cumpleaños de Memo, Carlos advierte la foto de la hermana de aquél, una preciosa joven a la que sueña pretender. Aparece en la celebración ejecutando admirablemente una danza. Al final, se quita la peluca y los postizos, es Memo. Aunque Carlos accede a las pretensiones de éste, dado su alejamiento de Becky, hasta esos momentos su gran amor, lo hace debido a su necesidad económica.
El padre de Memo, cuya conducta servirá de fondo explicativo de la de Memo, había forjado su éxito militar en campañas en donde había despojado a ejidos enteros y comunidades alejadas de los centros urbanos de sus recursos forestales, un talamontes que utiliza la fuerza de trabajo de los soldados del ejército, y la impunidad de su cargo, para hacerse un hombre respetable, según los códigos en boga. Este tipo de señalamientos satíricos, sin fingimientos y sin ambigüedad alguna, no en abstracto o editado para el Life, son los que suelen ser vistos de mal modo en la literatura del escritor, como si ello implicara no el desnudamiento de un militar, sino del ejército mismo. Situación que se acentuará, para el escritor, con Los símbolos transparentes.
En busca del más acá, del cuerpo, del sentido de la vida en la vida misma, la novela experimenta como ninguna otra del ámbito mexicano, quizás, en la experiencia del ácido. Una novela elesediana o psicodélica. Una novela de “viajes”, pero no en busca del hilo negro de lo astral, como podría ser la obra general de un Carlos Castaneda, o de metafísica ondera a lo Pasto verde de Parménides García Saldaña (“Los Beatles le hablan a las mujeres; los Stones hablan de las mujeres”), no. El pasto verde y el LSD son ingredientes de un coctel de época legítimos, sin el cual no sería comprensible el momento. Y en verdad, entonces, leemos y comprendemos; se nos hace visible un entorno que el humo de la metralla de aquellos años oscureció.
El tiempo de la tormenta
 Los símbolos transparentes (1978) es como el centro de una galaxia. Pero no porque se trate de la mejor novela sobre los sucesos del 68, que lo es, como bien anuncia Roberto López Moreno en el prólogo de la única edición de la novela de Martré por el Conaculta. Y no, pues no se trata de compararla con, por ejemplo, Los días y los años (1971) de Luis González de Alba o con la testimonial crónica-reportaje La noche de Tlatelolco (1971) de Elena Poniatowska. Menos con obras que están ahora tan distantes (por sus obvios y poco encomiables propósitos) como La plaza (1971) de Luis Spota o con obras como las del, ahora, ilegible (por decir lo menos) Roberto Blanco Moheno, de tan vehemente presencia en aquel entonces en el principal noticiario televisivo de la noche. No. Lo es porque es una de las cuatro o cinco grandes novelas, y otras tantas obras ensayísticas y poéticas, que nos descubren el sentido de la cultura en México.
Los símbolos transparentes (1978) es como el centro de una galaxia. Pero no porque se trate de la mejor novela sobre los sucesos del 68, que lo es, como bien anuncia Roberto López Moreno en el prólogo de la única edición de la novela de Martré por el Conaculta. Y no, pues no se trata de compararla con, por ejemplo, Los días y los años (1971) de Luis González de Alba o con la testimonial crónica-reportaje La noche de Tlatelolco (1971) de Elena Poniatowska. Menos con obras que están ahora tan distantes (por sus obvios y poco encomiables propósitos) como La plaza (1971) de Luis Spota o con obras como las del, ahora, ilegible (por decir lo menos) Roberto Blanco Moheno, de tan vehemente presencia en aquel entonces en el principal noticiario televisivo de la noche. No. Lo es porque es una de las cuatro o cinco grandes novelas, y otras tantas obras ensayísticas y poéticas, que nos descubren el sentido de la cultura en México.
De golpe, el autor aglutina en la novela todo lo aprendido hasta entonces en sus obras previas que, como ensayos precedentes a una gran realización, se vierten en la satisfactoria conducción de un dilatado acervo de conocimientos de los instrumentos verbales y conceptuales con los que opera. Como una sinfonía, la novela se desarrolla en cuatro movimientos, o capítulos, para ser más exactos, que se compaginan, contrastan y complementan en un todo orgánico. En el primero, la escena en la que se desarrolla el relato, se ubica en el momento posterior a la realización de un prolijo banquete al que llegaría el Presidente de la República y nunca lo hace; tres personajes, entre sí desconocidos hasta entonces y que habían formado parte de la servidumbre de la gran comilona, charlan entre los desperdicios del festín acerca de lo que los había llevado ahí. El propósito secreto e idéntico de eliminar al mismísimo responsable de la matanza del 2 de octubre de 1968, identificado como el “Chango”. Se trata de los padres (dos hombres y una mujer) de tres jóvenes sacrificados aquella tarde de octubre; dos de ellos asesinados y el tercero baldado de un ojo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Los tres conspiradores, entre montañas de desperdicios de una diversidad asombrosa de bebidas y platillos, algunos intactos y de los cuales consumen hasta el hartazgo, reflexionan acerca de su destino particular, lo que hace las veces de un retrato social en el que miran, desde distintas perspectivas, la ignominia que se cierne, casi siempre, sobre los desposeídos, como ellos, de los cuales la novela tampoco hace un retrato benigno; antes bien, son pocos, se advierte en el retrato propuesto, los oprimidos que no contribuyen de una manera decidida, a veces abyecta, a su propia desgracia. La última escena del capítulo es una mezcla consecuente de erotismo escatológico en un lodo primordial, que resume tres vidas que veían en sus hijos sacrificados la única promesa de una posible redención humana.
El segundo capítulo está escrito —a decir del propio autor— al modo de El satiricón (siglo I d.C.) de Petronio, en específico, del llamado “Festín de Trimalción” (pues no hay un símil de la novela de Martré con las desventuras amorosas del narrador Encolpio), en el que los asombros culinarios se suceden en un convite en el que el propio Trimalción se agasaja a sí mismo. El ejercicio satírico de Petronio es elevado aun más, si esto es posible, en la novela en su alarde sibarita, al ser el símil del exuberante (en sus gustos) Trimalción, un celebrado (hacia el año de 1969) aspirante o “tapado” a la presidencia de la República, un prominente secretario de Estado, que, para el caso, tiene el muy descriptivo sobrenombre de la “Marrana” (es asombrosa la cantidad de altos funcionarios, de apariencia poco frugal y de hábitos idénticos, que suelen encabezar secretarías de Estado). El banquete de la Marrana, con su invitado ausente, un Chango, como indiqué, que nunca llega. Un festín al que no habrían faltado la educada garganta de Pedro Vargas, los arrebatos del divo de multitudes televisivas, Raphael, el violín de Olga Breeskin (rebuscada analogía del propio instrumento) o el chiflado por la concurrencia rollo rockero de José Agustín.
Como una sinfonía, la novela se desarrolla en cuatro movimientos, o capítulos, para ser más exactos, que se compaginan, contrastan y complementan en un todo orgánico.
Los comensales son los grandes glotones de la nación, los funcionarios de primer nivel del país, de una avidez inextinguible, y su corte. En consonancia con la sobreabundancia alimenticia, el banquete resulta adecuado para describir los excesos en los que los invitados son maestros: el cochupo entre los periodistas venales; el aceite de las mordidas y transas de los funcionarios; los trinquetes a comerciantes o artesanos; los negocios multiplicados a la sombra de los privilegios burocráticos. En suma, los privilegios y deberes de la acción de los gobiernos revolucionarios. Los primeros, los privilegios, hacer bajo el amparo de las secretarías de Estado, cualquier clase de negocios para provecho personal de sus dirigentes; los deberes, impedir cualquier acción, por más justa que sea, que impida el usufructo de los privilegios de la clase gubernamental ahí reunida. Una toma del pulso, sin concesiones y sin abstracciones timoratas (los símbolos se hacen transparentes) de la vida nacional.
El tercer capítulo se sitúa en los días de la tormenta del 68 mexicano. La plaza de Tlatelolco se convierte en el recinto donde son resueltas de manera brutal las contradicciones del México posrevolucionario. Los personajes son los jóvenes universitarios que, con un valor asombroso, demandaban cambios de fondo en la vida política y social del país. Frente a ellos se cernía la ignominia real de los hombres de poder que se expresó a través del empleo de una política represiva, representada por el uso del ejército y la policía en contra de lo mejor de la sociedad civil. El espíritu de la nación, tal vez, frente a un sistema político envilecido, que es capaz de asesinar a lo mejor de su sociedad con tal de mantener el ilegítimo y voraz usufructo de sus privilegios. La plaza se convierte en la caja de resonancia en la que confluyen esos dos grandes actores, en donde el servicio que nos hace la novela es mostrarnos una verdad impecable en su concepción, en su rigor escénico y estético, que articula el sentido pleno, con el ahora de México y su pasado, de la terrible masacre del 68; hacerla comprensible, transparente.
Somos testigos de las manifestaciones en toda la ciudad de los estudiantes; del bazucazo, por parte del ejército, en la puerta del histórico edificio de la Preparatoria número 1, con sus decenas de muertos y heridos; de la furiosa toma de conciencia de miles de estudiantes; de los actos de propaganda que procuran contrastar las difamaciones propagadas en la inmensa mayoría de los medios de comunicación; de las pintas en bardas y camiones; de la confabulación de cientos de porros, a los que se les ha dado licencia para matar estudiantes, dedicados al vandalismo atribuido, invariablemente, por los mass media a aquéllos; de los encuentros desiguales entre estudiantes desarmados, policías, porros y militares; de la toma de Ciudad Universitaria por el ejército, en donde se espera encontrar un prolijo armamento y sólo se halla una caja de envases vacíos de coca-cola (potenciales bombas molotov, se entiende); del asalto brutal a la Vocacional 7 por asesinos del Servicio Secreto, no menos maligno que las SS nazis; de jóvenes héroes —niños héroes— que no se saben tales y cuya ética es su propio actuar, y que consiste en hacer congruencia entre el hacer y su pensamiento. Del ingenio popular que recrea canciones y estribillos populares y los actualiza para asestarles un golpe retórico, al menos, a políticos y esbirros gubernamentales, sobre todo; frente al ingenio ausente, de aquellas plumas que, como la del “Maestro Novo”, son parodiadas con enorme agudeza en la obra, y que habrían sido tan útiles para iluminar aquellos momentos tan decisivos.
El cuarto capítulo-movimiento es de distensión. Han pasado cinco años (es 1973) desde que en julio de 1968 comenzaron los convulsos acontecimientos. El protagonista es casi un Eneas, un personaje menor de la gran conflagración que habría escapado apenas de la masacre en la plaza de los sacrificios la noche del dos de octubre. Su nombre es Saúl, un personaje que ha adoptado a la ciudad de San Miguel, en el centro del país, como su lugar de residencia, y al lenguaje de la onda como su lengua. A ambos espacios ha huido y arribado en su propia debacle personal. Su vida se ha degradado hasta las formas elementales de las solas exigencias corporales. Hijo de un personaje que estuvo al lado del gobierno en los días de la tormenta, decide someterse a las reglas de éste, a cambio de poder asumir la vida indolente de un junior. Su olvidada memoria es abruptamente despertada por el encuentro sorpresivo de dos de los compañeros que habían formado la brigada estudiantil “Lucio Blanco”, en la que habría participado. Víctor, que como él se había distanciado de su padre durante los días del 68 por su cercanía con los hilos del poder que habían decidido la masacre, pero que, a diferencia suya, no había transigido durante esos años, y el Pifas, el baldado de la novela el dos de octubre inolvidable, hijo de obreros, que en los años subsiguientes sólo había podido sobrevivir a su debacle anímica en empleos anónimos. Saúl es esa generación del 68 que pocos años después tomó el poder en México, acotada por su propia degradación consentida y su desentendimiento de las causas que llevaron a la insurgencia estudiantil de finales de los sesenta. El capítulo, en el marasmo de su protagonista, nos permite vislumbrar los orígenes del desentendimiento del Estado mexicano de la educación pública, a la que terminaron por considerar un peligro potencial, y las causas de los movimientos guerrilleros posteriores y el explosivo incremento del narcotráfico en México, en el que están involucrados tantos jóvenes que no tienen ninguna otra expectativa.
La novela nos presenta los orígenes, el desarrollo y las consecuencias del movimiento estudiantil del 68, inmerso en un recambio cultural de la sociedad toda, que es contragolpeado, en una brutal contrarreforma, tanto en su concepción cultural como en sus tesis políticas por los grupos más reaccionarios del país.
La novela nos presenta los orígenes, el desarrollo y las consecuencias del movimiento estudiantil del 68, inmerso en un recambio cultural de la sociedad toda, que es contragolpeado, en una brutal contrarreforma, tanto en su concepción cultural como en sus tesis políticas por los grupos más reaccionarios del país. Y lo hace como ningún documento sociológico lo podría lograr. Simplemente observamos que de ese golpe la nación aún no se repone. Se entiende, pues, la importancia que tiene para algunos grupos de poder y el porqué estén tan preocupados de que una novela como ésta no encuentre una debida difusión. Concebida como el informe de un corresponsal de guerra, desde adentro del conflicto, otra vez la novela enlaza con destreza infalible los múltiples hilos que se desprenden de las historias particulares de varias generaciones y confluyen en lo que fue para cada quien ese gran ritual en la plaza de los sacrificios. El México que quería ser, por fin, “contemporáneo de todos los hombres”, y aquellos quienes de modo desesperado, y en función de sus grandes privilegios materiales, buscaron y consiguieron posponer indefinidamente esa transformación, esa actualización definitiva de México. El sueño y la pesadilla del país.
Una novela que, como he señalado, es de esas pocas capaces de registrar en nuestra conciencia el devenir histórico de la cultura en México. Pero como toda obra literaria verdadera, trasciende aun este tipo de deliberaciones y puede ser leída por cualquiera, en cualquier tiempo y lugar, como una soberbia obra literaria. De ahí que sea insuficiente clasificarla como la mejor epopeya de un ciclo literario, por más que lo sea.
¿Por qué una obra literaria como Los símbolos transparentes, como otras del mismo autor, encuentra tanta dificultad para su difusión? Aunque sería, tal vez, repetitivo mostrar las objeciones concretas que ha tenido el autor para la divulgación de su obra, conviene señalar uno que otro ejemplo. La novela había ganado en 1974 el segundo lugar en un concurso de novela convocado por la editorial Novaro. Tenía el derecho a ser publicada, de acuerdo con la convocatoria del concurso, pero esto no sucedió porque el editor mismo, Luis Guillermo Piazza, se negó a hacerlo (ya habría conspirado para relegarla del primer sitio), aduciendo que se “denigraba al ejército mexicano y al Presidente mismo”.3 Vaya. Cuando finalmente se logra publicar la novela en 1978, el periodista José Luis Mejía casi repite el argumento: “La novela era una afrenta para el glorioso ejército mexicano que jamás disparó un tiro en Tlatelolco”.4 Una negación tajante de los hechos, del editor y del columnista. Lo falso, en realidad, era el enfoque. Lo denigrado no era el ejército, sino su empleo como instrumento de disuasión política en contra de disidentes políticos. Emplear al ejército en contra de civiles desarmados era lo imperdonable, lo afrentoso, pero la omisión consciente del hecho por parte de un prominente editor producía una solidaridad inesperada de éste con los mismos represores. ¿Qué ganaba? No intentaré elucidar alguna respuesta. Otro tanto puede decirse del periodista. Lo asombroso es que este esquema, con el tiempo, se hace prototípico, pues se repite entre muy diversos funcionarios encargados de los despachos relacionados con la cultura en el país, entre editores, oficiales y privados, y aun entre críticos literarios prominentes; sobre todo, aquellos que, por angas o por mangas, son los encargados proto-oficiales de sancionar la genealogía de la literatura y cultura nacionales. En la República de las Letras también se dan las dictaduras.
Yo, en tanto, pergeño, si no en las bibliotecas de las dos Américas, sí en las librerías de las dos aceras de la calle Donceles, y en otras de ilustres libreros de la capital de México, en busca de otras obras del escritor (creo que la tarea es digna de Fantomas). Me he hecho de algunas y espero conseguir otras más.
De buena fuente sé que el escritor es persistente, hueso duro de roer, y prepara nuevas historias. En una, un grupo de caifanes, de ya dilatada existencia, se prepara a gastar el último de sus cartuchos en una final aventura amorosa. En otra, de ficción científica, el autor enlaza los estertores de la II Guerra Mundial con un conflicto bélico actual, de carácter nuclear. Alguna más, quizás, que será memorable para más de uno. Realmente espero me sea dado leerlas. No sé si la cercanía del examen de su obra me la hace tan intensa —como el viaje que produjera la inhalación de una sustancia que nunca he probado—, pero me da la impresión de que, a pesar de estar su obra tan poco difundida y apenas insinuada su valoración, es el narrador vivo más relevante de la literatura mexicana. Entiendo, ahora estoy seguro, que en el futuro y para otros lectores, también lo será. ®
Fuentes y bibliografía
Guillermo Aguirre y Fierro, El brindis del bohemio, en Gabriel Zaid (1972), Ómnibus de poesía mexicana, México: Siglo XXI, pp. 491-495.
Roland Barthes, (1968), La muerte del autor, en http://teorialiteraria2009.files.wordpress.com/2009/06/barthes-la-muerte-del-autor.pdf
Mag Bodard (productora), Robert Bresson (director) (1966), Al azar Baltasar [película], Suecia/ Francia: Argos Films.
Jorge Luis Borges (1974), Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, Obras completas (1923-1972), Buenos Aires: Emecé.
Ray Bradbury (2008), Fahrenheit 451, Barcelona: Minotauro.
Cyril Connolly, Obra selecta, en http://www.scribd.com/doc/3409517/Cyril-Connolly
Julio Cortázar (1975), Fantomas contra los vampiros multinacionales. Una utopía realizable, México: Excélsior.
Umberto Eco (1999), Apocalípticos e integrados, Barcelona: Lumen.
Carlos Fuentes (2008), La región más transparente, México: Alfaguara/ Real Academia de la Lengua/ Asociación de Academias de la Lengua Española.
__________ (1985), Gringo viejo, México: Seix Barral.
Juan García Ponce (1996), Figura de paja, Novelas breves, México: Alfaguara.
__________ (1974), El gato, Buenos Aires: Sudamericana.
Parménides García Saldaña (1968), Pasto verde, México: Diógenes.
Sergio González Rodríguez (2005), Huesos en el desierto, Barcelona: Anagrama.
José Agustín (1966), De perfil, México: Joaquín Mortiz.
Gonzalo Martré (1973), Safari en la Zona Rosa, México: Edamex.
__________ (1973), Jet Set, México: Edamex.
__________ (1975), La noche de la séptima llama, México: Edamex.
__________ (1978), Los símbolos transparentes, México: V Siglos.
__________ (2007), Los líquidos rubíes, México: Molino de Letras/UACh.
__________ (2008), Hazañas del mexicano en situaciones extremas, México: Cofradía de Coyotes.
__________ (2009), Antología personal. Cuentos y relatos satíricos, México: Municipio de Ecatepec de Morelos.
Herman Melville (1999), Bartleby, el escribiente, y otros cuentos, Madrid: Valdemar.
José Fernando Pérez Gavilán y Mauricio Wallerstein (productores), Juan Ibáñez (director) (1966), Los caifanes [película], México: Estudios América y Cinematográfica Marte.
Cayo Petronio Árbitro (1988), El satiricón, Madrid: Gredos.
Jorge Portilla (1966), Fenomenología del relajo, México: FCE.
Julio Quijano A., “Crónica de una novela”, en Contralínea, en http://www.contralinea.com.mx/c8/html/contrass/contrass02nov02.html
José Revueltas (1969), El apando, México: Era.
Gustavo Sáinz (1974), La princesa del Palacio de Hierro, México: Joaquín Mortiz.
Angélica Ortiz (productora), Carlos Velo (director) (1967), Cinco de chocolate y uno de fresa [película], México: AM Libra.
Notas
1 Otra cinta a la que conviene aludir, por quienes participan en ella, es Cinco de chocolate y uno de fresa (1967), de Carlos Velo, en la que se procura seguir las pautas aperturistas y experimentales (dentro de los acotados límites de la industria cinematográfica nacional) de la película de Ibáñez, lo que, al parecer, fue casi imposible continuar después del 68. La actriz principal era la entonces denominada “novia de México”, Angélica María, con guión, en colaboración, del entonces joven escritor José Agustín. La actriz “rompe” con el papel que se le había asignado en la industria del espectáculo de niña modosita y atávica, y aparece en la película con un aire caifanesco, junto con una pequeña pandilla de jóvenes universitarios, quienes, a diferencia de los protagonistas de la cinta de Ibáñez, pertenecen a la burguesía nativa. Lo mejor de la película son las letras de las canciones, creadas por José Agustín (“Poco a poco tus miserias se deshojan/ Llamaradas verde azules te agigantan/ es fuego de mi ser”), pero el argumento mismo hace una concesión grave. La cinta narra la historia de una encantadora joven monja que vive encerrada en los muros del convento sin saber nada de la realidad, cual burguesía nativa, pero por error consume unos hongos alucinógenos que la transforman en una rebelde con causa. El problema está aquí, su rebeldía no proviene de alguna toma de conciencia, sino del uso de sustancias alucinógenas, ésa es la consecuencia de su empleo, con lo que coincidían plenamente el entonces gobierno diazordacista y, en nuestro días, el actual panista. La cantante no volvió a salirse del redil ni, que se sepa, volvió a interpretar esas melodías.
2 No es la única definición de “caifán”, ni siquiera el sentido primigenio que tiene en el mundo del cual surge. Se trata, en su caló de origen (el bajo mundo de la capital mexicana), de acuerdo con el propio Martré (en correspondencia con quien escribe), de una “voz secreta” y ambigua, no muy distante de lo que se entiende por un cinturita, padrote o chulo, “tipo arrabalero que se dedicaba a la antiquísima profesión de explotador de mujeres”, descripción que, por supuesto, nada tiene que ver con lo que son los personajes martreanos. Éstos, distanciados tanto del hampa como de las ambiguas fuerzas del orden, viven en la tensión propiciada por su confrontación diaria, en los centros escolares, con grupos paramilitares; en esa tensión viven y perduran, se divierten: bajo la sensación constante de que en su cotidianidad pueden irrumpir el garrote policial o la querella porril. No se hacen llamar rebeldes ni revolucionarios, pero a su modo se rebelan y hacen su revolución. El término caifán, entonces, de eufonía indudable y sórdido origen, se desplaza y metamorfosea hacia un nuevo sentido y fenomenología, de los cuales se reviste, no sé si con fortuna.
3 De acuerdo con Julio A. Quijano, “el director editorial de Novaro, Luis Guillermo Piazza, explicó al presidente del jurado, Andrés Henestrosa, que ‘era políticamente incorrecto otorgar el primer lugar a una novela donde se denigraba al ejército y al sistema político mexicano, incluyendo al señor presidente’”. Una intimidación inaceptable, pero que rindió sus frutos hasta el día de hoy. Es el mismo Piazza quien en 1975 le habría enviado a Julio Cortázar un ejemplar de la historieta Fantomas. La amenaza elegante, “La inteligencia en llamas” (tal vez con el propósito de hacerle saber al escritor argentino que en México se empleaba su imagen sin su autorización), cuyo argumento, como he indicado antes, era de Gonzalo Martré, y que a Cortázar le resultó tan interesante que decidió escribir y publicar en escasos meses su Fantomas contra los vampiros multinacionales. En: http://www.contralinea.com.mx/c8/html/contrass/contrass02nov02.html
4 Loc. cit.

josé maría chávez cardona
martré, el verdadero y liberador fantomas.